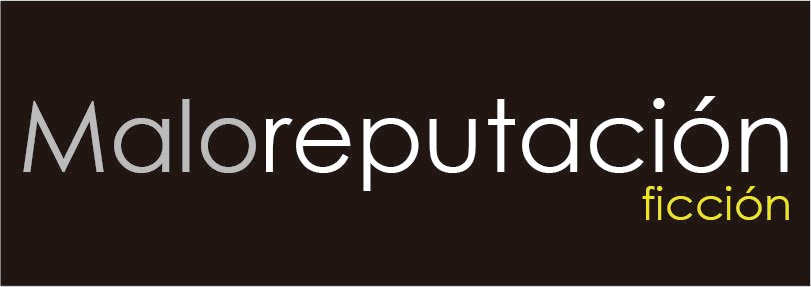Había
despertado esa mañana con una pesadez diferente, ya no era esa desidia que lo
estuvo atacando los días anteriores, era un peso más real, más palpable y
redondo. Encerrado en su habitación adoptó las paredes como padres y verdugos.
4 paredes que no ocultaban secretos, todo lo contrario, se convirtieron en el pueblo
chico deseoso de un infierno grande.
Se
le dio lo ermitaño, por vender platos rotos por Ebay y mejorar su voz aguardentosa
cada día a las seis, mientras la caída de sol subrayaba otra derrota. Adelgazaba rápidamente
al igual que sus ideas y sus torpes teorías sobre la evolución del hombre.
Copiaba las peores frases de las peores canciones. Su paredes blancas, con
mucha timidez, se iban convirtiendo en negras y la ventana que creyó le
mostraría otro universo era solo un hueco que egoístamente no le regalaba aire.
Salía
y pescaba resfriados, creía que la vida
era amable. Compraba a diario el periódico en la esquina, los titulares redimían
su desgracia y la frívola publicidad lo hacía sentir menos condenado. Se lo vendía
doña Gloria, una mujer que sufría de estrabismo y a quien amorosamente llamaba bizcochito. La portadora de malas noticias encerrada en
un quiosco color cian, el color del cielo artificial.
Seguía
él su camino y sus otoños. Su historia y su depresión. Sus luciérnagas y su
oscuridad. Era él feliz a su estilo, ajustándose los pantalones con cinturones
viejos que estaban a punto de perecer. No podía adelgazar más, la vida no le
daba y las ganas desaparecían en cada intento.
Se encerraba a ver el peor cine, el cine que siempre odio, pero lo distraía, entretenía , atontaba y endulzaba con torpes diálogos el café absurdo de sus anhelos.
Un día decidió que su paseo diario de 20 minutos se convirtiera en hora televisiva, con final absurdo y de novela.
La vio perdida y sin mapa, husmeando entre la hipocresía
limeña como si buscara el tesoro prometido del Dorado bajo la alfombra sintética
de un "Wall Mart" en donde agonizaba el rey del carnaval. Él solo la
miró y fue suficiente para que su cabeza creara a la perfección la historia de amor jamás contada, esa que
tiene piscas de prohibido, oscuridad, luz salvadora y boda de blanco. Siempre
quiso creer que era necesario crecer para ser feliz.
Se
acercó, la miro directamente a los ojos y le arrojó un par de palabras que
había practicado cuidadosamente durante
meses en la soledad de su habitación frente a su mejor amigo, el espejo. Un par
de palabras que no dejaban cabo suelto y no regresarían a la escena del crimen.
Ella, sin pensarlo con cordura, aceptó a ciegas, toda inocente y con una dulzura que hubiera podido derribarle
los dientes completos a An-Lushang.
El hombre delgado, ermitaño, morado y desdichado había encontrado, sin quererlo y deseándolo, a la mujer que semanas después llamaría "mía".
Ella
lo acompañó a su habitación y le dio a su encierro el aroma que caracteriza a
los rosales. Le sirvió de ventana a la realidad y de ruedas a la imaginación,
pero también con el paquete de virtudes apareció el exquisito pecado del
sedentario, el encantador sabor del estar, aterrizar, no mover, pero amar.
Los sentimientos
que gobernaban su corazón empezaron a cambiar, algunos desapreciaron y otros engordaron
de forma rápida. Eran los buenos sentimientos los que engordaban bajo la vista
inactiva de la luna y las noches. Asumiendo una dieta alta en películas y
comida, en sexo y promesas. Los platos se escogían en el mejor menú de la
"grand soir" y alimentaban los deseos de seguir amando y seguir
engordando.
Fue
entonces que reparó que el amor alimenta,
que el amor engorda, pero no solo los sentimientos, sino al cuerpo. Hizo de esa
chica su "flaca" y se dio cuenta que tener flaca engorda, que la monotonía
a la cual muchos le echan la culpa del fin del amor, es, sin lugar a duda, el
dulce alimento que en algún momento te hizo ver que todo valía la pena.